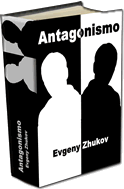V
De nuevo estábamos reunidos en el apartamento de Andrés. Su pequeña vivienda se convirtió, de improviso, en nuestro centro de concurrencias. Ahí no había padres que nos molestaran, ni hermanos o hermanas que pidieran favores. Podíamos hacer todo lo que quisiéramos y hablar sin remordimientos y sin ocultar el verdadero sentido de las palabras. No era que desconfiáramos de nuestras respectivas familias. Simplemente, existían cosas que la familia no debe saber ya que, si las supiera, no las aprobaría o entendería. ¿Y cómo explicar a alguien la experiencia por la que pasamos? ¿La entenderían?
Nos encontrábamos en la sala del apartamento. Todos asistimos, aunque, tengo que decirlo, no de buena gana. Miguel y Andrés estaban sentados sobre el sofá, jugueteando con los dados de AD&D[1]. JJ se encontraba sumido en la lectura del cómic de los Simpson y no parecía darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Heitter, al ver que todos menos yo estaban ocupados, sacó una baraja de cartas bastante manoseada de su morral y me propuso un juego de póker. Acepté con gusto. Después de cinco manos, la mitad del sencillo que tenía, pasó al bolsillo de él y no quise continuar. Heitter guardó las cartas y me miró inquisitivamente. Como por telepatía, Andrés y Miguel pararon de lanzar los dados y JJ, por primera vez en toda la tarde, apartó la vista del cómic. Me sentí atrapado. No sé por qué, pero en ese momento quise salir de la sala lo más rápido posible, pero no pude. Entonces, recordando lo pensado durante el regreso a casa, decidí enfrentar de una vez el problema. Tomar el toro por los cuernos.
— Bueno, ¿alguien quiere comenzar a decir lo que ocurrió en esa maldita sesión? — Lancé la pregunta al aire, esperando que cualquiera fuese el primero en responder.
— ¿Por qué no empiezas tú? — JJ levantó la silla y la acercó, hasta cerrar el círculo, una vez más.
No supe qué responder, pero después de un rato de silencio, me armé de valor y comencé a relatar lo ocurrido durante la regresión. Cuando terminé, todos asintieron con gravedad. Un rato después, sabía que todos pasaron por la misma experiencia y las personas a las que hablé durante la regresión, eran ellos. Ellos fueron los que respondieron a mis preguntas y ningún producto de mi imaginación fue el resultado de lo ocurrido. Todo fue verdad. Un pesado silencio se impuso en la pequeña sala después de las confesiones.
— ¿Alguien quiere una cerveza? — La pregunta de Andrés me tomó por sorpresa y en parte me sobresaltó. Estaba tan sumido en mis pensamientos, que ni siquiera noté que él se levantó y se dirigía a la cocina.
— Creo que sí. — Respondí, tratando de sonreír, pero en lugar de eso, una feroz mueca cruzó por mi cara y desistí. — Y si tiene cigarrillos, también. Los míos se acabaron. — Como nadie más respondió, Andrés asintió y trajo un par de cervezas bien frías y un paquete de Marlboro que depositó pulcramente sobre la mesita. Prendí uno con desespero. Definitivamente lo necesitaba.
— La pregunta ahora es, ¿quién va a regresar para otra sesión? — Miguel sacaba de nuevo el tema a colación, cuando yo creía que acabaría ahí.
— Yo. — JJ casi no dejó terminar de formular la pregunta. — Por lo menos, para saber el final de la historia. — Añadió precipitadamente.
— Creo que todos regresaremos. — Miguel estaba seguro de lo que decía. Y no se equivocaba. Teníamos miedo, pero la curiosidad era mayor. Todos asintieron. La curiosidad era mayor, la curiosidad...
—...mató al gato. — Terminé lacónicamente en voz alta mis pensamientos y acabé de un trago con la cerveza. Todos me miraron.
— ¿Qué quiere decir con esto? — Preguntó Andrés.
— Estaba pensando en la curiosidad y en lo que nos dijo el viejo, la primera vez que fuimos, nos dijo que esto era peligroso, nos advirtió. La curiosidad mató al gato. ¿Recuerdan?
Nadie respondió, pero todos recordaban las palabras del viejo. Era curioso, generalmente uno no recuerda ni la mitad de las palabras exactas que dijo, o que le dijeron en una conversación. Recuerda el sentido general, pero no las palabras. En este caso, cada una de las palabras que se dijeron en el consultorio del viejo, estaban grabadas en nuestras mentes.
— Por ahora, nada podemos hacer, además de especular. — Heitter se levantó decidido y comenzó a recoger sus cosas y guardarlas en el morral. — Ya tomamos la decisión y lo único que podemos hacer, es esperar hasta la próxima sesión. — Colgó el morral de su hombro y, balanceándolo descaradamente, se dirigió a la puerta. — Ya es tarde, así que me voy. ¿Quién viene conmigo?
JJ y Miguel se levantaron también. En verdad ya era tarde y la posibilidad de parar un autobús, en el centro de la ciudad, a esas horas, se hacía cada vez más y más remota, además de peligrosa. Nos despedimos. Andrés me miró con complicidad y, sin decirme una sola palabra, fue a la cocina y unos segundos después regresaba con unas cuantas cervezas. Lo miré con una leve expresión de sorpresa en la cara y después solté una carcajada. Definitivamente necesitábamos esas cervezas. Estaba casi seguro de que Heitter, JJ y Miguel estarían haciendo lo mismo en la tienda de la esquina, antes de parar cualquier autobús.
Comenzamos a apurar una cerveza tras otra, conversando sobre temas banales. Le conté mis progresos en la universidad y lo visto ese día en clase. Era ya una costumbre, alguno de nosotros le explicaba a Andrés lo visto en clase y él no se atrasaba en lo más mínimo. Aunque no podía ejercer una función como profesional, al menos tendría los conocimientos necesarios como para con unos simples exámenes de aptitud, terminar la carrera.
El trago comenzó a hacer efectos en nosotros, al poco rato. Andrés fue al cuarto y al cabo de un rato regresó con su grabadora. De repente, como si fuera cualquier cosa, conectando la grabadora y sin mirarme, Andrés me preguntó:
— Venga hombre, ¿usted me puede hacer un favor?
— Claro, — contesté sin pensar. — ¿Qué necesita?
— Quiero hacer las paces con mi familia. — Dijo sin más y, después de conectar la grabadora, se sentó tranquilamente al frente.
¿Cómo demonios se suponía que le ayudaría a hacer las paces? Si ni siquiera tenía buenas relaciones con sus padres y mucho menos después del despido de Andrés de la Universidad. Ellos culpaban a nosotros, dizque porque influenciamos su estudio. Claro está, que me guardé de decirle esto a él.
Como Andrés veía que no respondía, continuó:
— Quiero que comprenda una cosa, no es que quiera regresar a la casa, no. Ya estoy acostumbrado a vivir así. Claro que si no es por ustedes, tal vez en este momento estaría pidiendo limosna en cualquier semáforo de la ciudad. — Se rió, pero su sonrisa no tenía nada de alegre, al contrario parecía una mueca de la más profunda tristeza, imaginando el resultado de la falta de ayuda y colaboración de sus amigos más allegados. Prendió la grabadora, sintonizando la emisora de moda. — Simplemente, quiero estar en paz con ellos. Aunque no lo crea, son mis padres y los quiero. Además, después de mucho pensar, ahora creo que ellos tenían razón. — Yo seguía callado. — Me hacen falta, necesito hablar con ellos y, cuando llamo a la casa, cuelgan el teléfono al saber que so yo. — Andrés se quedó callado un rato y apuró la cerveza que tenía entre manos para enseguida abrir otra. También sacó un par de cigarrillos y me ofreció uno a mí. — No sé cómo carajos pedirles perdón.
— ¿Por qué no va a la casa y se los dice de frente? — Esa era la solución más lógica y la más práctica. Si ellos no querían hablar por teléfono, por lo menos quedaba la oportunidad de que no le cerrarían la puerta en la cara. — Estoy seguro de que ellos también lo quieren y lo extrañan. Al fin y al cabo lo quieren, o al menos lo deben querer. Usted es su hijo.
— ¿Me quieren? — Andrés sonrió de nuevo con esa sonrisa de condenado a muerte y le dio una fuerte pitada al cigarrillo. — Esa pregunta me la hice durante mi vida. Nunca fui bien visto por ellos. Siempre fui la oveja negra de la familia. Y lo que es peor, tengo un hermano que es todo un éxito. Ya terminó la universidad, se casó hace poco, y tiene un excelente puesto en una compañía multinacional de petróleo. ¿Cómo competir con eso? — Esa pregunta me pilló por sorpresa.
— Y, ¿para qué competir? — Después de meditarlo un rato, por fin di con la respuesta. — ¿Quiere ser igual o mejor que él? ¿Qué quiere demostrar? Por si no lo sabía, — comencé a hablar con tono sarcástico, ya que comprendía que Andrés se encontraba un poco borracho y comenzaba a entrar en esa etapa típica de la gente con exceso de alcohol en su organismo: autocompasión. — No todos son iguales en este mundo y no todos fueron creados para ser los mejores. Usted tiene otras capacidades que debería desarrollar, en lugar de fijarse metas e ídolos imposibles de alcanzar. Y, además, su preocupación no debería ser su hermano, en este momento. Él ya tiene lo que quiere y estoy seguro que está feliz. Tiene que preocuparse por sí mismo. ¿Que sus padres no lo quieren? Pues vaya y pregúnteles de frente: ¿Ustedes no me quieren? No importa cual sea la respuesta, por lo menos sabrá a qué atenerse y no estará sufriendo, como en este momento. Es muy cierto, si la respuesta fuese no, al principio le dolería. Pero al cabo del tiempo se acostumbraría a la idea y no viviría en el infierno de la duda. ¿Su hermano ya terminó la carrera y está trabajando? Usted está trabajando desde ya. Y en cuanto al estudio, nosotros le estamos ayudando, precisamente para que cuando pueda pagar un semestre, con unos cuantos exámenes le baste. Claro está que eso depende de usted y de nadie más. Nosotros le proporcionamos la información, pero es cosa suya lo que haga con ella. — Andrés quiso interrumpirme, pero lo detuve con un gesto y continué atacándolo sin cuartel. — ¿Que el problema es el dinero? Yo sé que usted no gana las millonadas de este mundo, pero tampoco es que las esté gastando. La mitad de su sueldo se va en los pagos de alquiler, los servicios y alimentación, pero todavía le queda el resto de la plata. Digamos que se gasta la mitad de lo restante en diversiones y otras cosas, el resto lo pone en un banco y ahorra. Y, a este ritmo, por cada seis meses de trabajo, usted reúne la plata necesaria para el pago de un semestre de universidad. ¿Que su hermano tiene un puesto excelente? Usted también lo puede conseguir, o lo que es mucho mejor, crear su propia empresa. Pero para ello, necesita terminar la carrera, así que no se adelante a la vida. ¿Que su hermano ya está casado? — Me detuve por un momento, reuniendo las ideas. — ¿La mujer de su hermano trabaja? — Pregunté a Andrés, dándole por fin la oportunidad de hablar, que hace tanto rato me estaba pidiendo.
— No, pero a todo lo...
— Pues entonces, su hermano tiene que trabajar el doble para pagarse la vida que usted me cuenta que lleva y, además de eso, mantener a su mujer. — Lo interrumpí. — Y para cuando vengan los hijos, la cosa será peor. Usted debería alegrarse de que todavía no se encuentra metido en ese problema. Claro está que hace falta algo, ese algo que tan sólo a un hombre se lo puede proporcionar una mujer, aunque eso se soluciona y con eso no quiero decir que hay que ir con las putas. Tan sólo que en alguna fiesta o cualquier reunión, usted puede encontrar mujeres que son como uno y no buscan entablar una relación, sino más bien tener una aventura por una noche.
Esta vez Andrés no respondió. Al parecer mis palabras hicieron mella y eso era lo que quería. Apuré mi cerveza, ya que me quedé corto de saliva y tenía la garganta seca por ese pequeño discurso que acababa de dar. Miré el reloj, eran más de las doce. A Dios gracias era viernes y mañana no tenía clases. Podía quedarme un rato más. En mi casa no sabían que me encontraba en el apartamento de Andrés, pero eso no importaba en el momento. Sabía que más tarde soportaría el regaño de siempre. Y, pensando en ello, de repente me encontré analizando mi propia vida. Mis padres siempre tomaron la decisión de jueces al presentarles mis amigos. Siempre llegaban al mismo veredicto: no son de su gusto. No importaba si fueran chicos o chicas, el veredicto siempre era el mismo. Tal vez, siempre buscaban en ellos a sí mismos cuando eran de esa edad y, obviamente, no podían encontrarse. Y es que las generaciones y costumbres cambian mucho en veinte años y eso es lo que los padres nunca logran comprender.
— ¿Tiene más cerveza? — Pregunté al buscar otro trago y ver que se acabó la cerveza. También quise interrumpir el flujo de mis pensamientos. Lo menos que necesitaba en ese momento, era sentir autocompasión.
— No. — Miró su reloj. — La tienda estará abierta todavía. Faltan treinta para la una.
— Entonces vamos. — No le pregunté si tenía dinero. Sabía la respuesta de antemano. Él gastaría hasta el último centavo y eso era lo que menos necesitaba en ese momento. — Yo invito. — Y creo que en ese momento, el bolsillo de Andrés suspiró aliviado.
Después de apagar las luces en el apartamento y asegurarse de que Andrés llevaba las llaves del mismo, bajamos los tres pisos, usando las escaleras. La noche era bastante fría y nublada. No había una sola alma en la calle y sólo un farol estaba funcionando entre los diez que alumbraban la cuadra. La tienda se encontraba en la otra esquina y nosotros caminamos bastante azorados hasta ella. Me maldije por la idea y el no pensar en la seguridad del sitio en el que me encontraba. Las luces de la tienda se veían tan lejanas, a pesar de encontrarse a poco más de cincuenta metros de distancia. Cubrimos esos metros, con una escarcha cubriendo nuestro corazón. Más tarde, Andrés me confesaría que nunca salió tan tarde a la calle, a pesar de que era su propio barrio. Sin embargo, llegamos hasta la tienda sin problemas. Era un sitio medio destruido y con un ambiente saturado y cargado con el insoportable olor a cerveza y orín, estancados desde hace años, en todos los rincones. Un par de borrachos discutían algo con gritos desafinados, sentados alrededor de una mesa, con una montaña de botellas vacías de cerveza de por medio. Una radio en muy mal estado transmitía música de carrilera, si no estoy mal era La Jarretona. En fin, parecía el sitio perfecto para la reunión de atracadores y mendigos. Desdichadamente, era el único sitio abierto a estas horas. Al parecer, no tenían ningún respeto por la ley zanahoria. Más tarde, nos enteraríamos de la razón. La policía nunca se asomaba por ese barrio. Por algo sería que el precio que Andrés pagaba por el alquiler del apartamento era ridículo. Pedimos una canasta de cerveza. El tendero, un viejito bastante simpático, a pesar de estar rodeado por semejante ambiente, sacó enseguida y sin ningún esfuerzo aparente la caja y la puso sobre el mostrador, informándonos del precio. La cantidad del dinero que yo tenía, cubría cuatro veces el costo, pero al sacar la plata, cometí un error imperdonable dado la circunstancia: saqué todo el dinero y, después de contar la cantidad pedida, guardé el resto en la billetera. No me di cuenta en ese momento, pero la gritería de los borrachos se cortó como por arte de magia. Andrés me contaría luego que ellos parecían pasar saliva con cada billete contado, y sus ojos siguieron con codicia todo el recorrido de la billetera desde mis manos, al bolsillo trasero del pantalón.
Nos despedimos del tendero y, levantando la caja de cerveza entre los dos, caminamos de regreso al apartamento. Faltando unos metros para llegar a la entrada, sentimos unos pasos inseguros y apresurados, siguiéndonos. Sin mediar palabra, apresuramos el paso sin mirar atrás. Con horror, recordé los horripilantes titulares del periódico amarillista de la ciudad. Definitivamente, mi intención esa noche no era formar parte de ellos. Así que, cuando los pasos se acercaron aun más, solté de golpe la canasta de cerveza. Andrés, ante mi insospechada reacción, soltó de inmediato la caja, pero al hacerlo un segundo después de mí, resbaló y cayó en medio del charco de cerveza formado por las botellas que se rompieron en la caída. Sin siquiera ver la reacción de nuestros perseguidores, tomé una de las botellas a la que se le desprendió el fondo, por la parte angosta. Andrés todavía intentaba levantarse del piso, cuando distinguí a nuestros perseguidores: eran los dos borrachos de la tienda. Al parecer, el fresco de la noche los despejó bastante. El brillo de sus ojos revelaba ansiedad y también un poco de miedo. Al parecer, no esperaban esa reacción. Se detuvieron, decidiendo qué hacer. Sin dar tiempo a que reaccionaran, me lancé sobre ellos y con un rápido movimiento intenté destripar al que se encontraba al frente. El tipo se echó atrás, esquivando mi estocada. Dado al impulso que llevaba, seguí de largo y caí de bruces. Esa caída me salvó de recibir una puñalada: el otro tipo también inició la suya.
Era una escena aterradora, en esos movimientos ninguno de nosotros pronunció una sola palabra, tan sólo se escuchaba la agitada respiración de los perseguidores y la mía, el chirriar de los vidrios contra el pavimento al levantarse Andrés y correr en mi ayuda. El golpe seco que retumbó al chocar mi frente contra el suelo, el brillo suave de la hoja del cuchillo del tipo y el pálido fulgor de la botella que aun sostenía en mis brazos y que por milagro no se había roto al caer yo. Andrés tomó la precaución de quitarse el saco y, enrolándolo alrededor de su brazo izquierdo, atacó al que tenía el cuchillo. Lo que pasó a continuación, me aterra y me asombra. Mientras me estaba levantando, el que estaba desarmado me lanzó una patada al estómago, obligándome a doblarme sobre mí mismo y soltar la botella. Quiso rematarme con otra patada, pero instintivamente levanté uno de mis pies y di con el de apoyo de él. El tipo cayó al mi lado. No se levantó. Una pequeña mancha de sangre asomó por debajo de su cuerpo. El pobre desgraciado cayó sobre la botella que solté. No sé en que parte lo hirió el vidrio, lo cierto es que debió ser en una parte vital, ya que él quedó desmayado ahí mismo. Mientras tanto, Andrés y su enemigo se encontraban en una feroz batalla. Mi amigo recibió varias cuchilladas y, cada vez que levantaba su brazo derecho para defenderse, unas gotas de sangre caían al piso, brillando alegremente bajo la luz del lejano farol. En una de esas acometidas y mientras yo corría, presto a ayudarle, Andrés dio un paso en falso y recibió la puñalada directamente en el estómago. La hoja del cuchillo se hundió hasta el mango. Grité. Al principio, Andrés ni siquiera entendió lo que pasó. Quiso seguir peleando y lanzó un golpe a su adversario. En ese momento las piernas le fallaron y cayó. Aullando de furia, llegué desde atrás y golpeé con todas mis fuerzas a ese perro. Él no esperaba un ataque por la espalda y cayó. Yo, preso de una furia inenarrable, comencé a golpearlo con mis piernas, lanzando terribles juramentos y maldiciones. Seguía y seguía golpeando al desgraciado, hasta que dejó de defenderse y se desvaneció. Cuando por fin la furia cesó y me di cuenta que el ladrón no representaba peligro alguno por el momento, corrí a socorrer a Andrés. Él logró levantarse y se arrastró hasta el muro. Ahora estaba recostado contra éste. Una mano yacía inerte sobre el piso y la otra mantenía una no muy firme presión sobre la herida. Tenía los ojos cerrados y se encontraba muy pálido. Me acerqué con cuidado, temiendo lo peor.
— Andrés. — Llamé con cuidado. Era ridículo, en el momento en el que debía gritarle o sacudirle, lo llamaba con cuidado, como si él durmiera y no debiera despertarlo. — ¿Está bien? — ¡POR DIOS! Que pregunta tan estúpida. ¿Cómo demonios iba a estar bien?
Él levantó los párpados y respiré con mayor soltura. Por lo menos reaccionaba. ¡Por lo menos estaba vivo! ¿Qué hacer? Llamar una ambulancia o acaso llevarlo en el carro hasta el hospital más cercano. Pero no quería dejarlo tirado, mientras corría a buscar un teléfono o mi carro. Simplemente podía morir. Tomé la decisión en segundos.
— ¿Puede levantarse? — Andrés lo intentó y logró pararse. Sus piernas lo sostenían, pero a duras penas. Enseguida me di cuenta que no lograría caminar. Pasé con cuidado su brazo alrededor de mi cuerpo y, sujetando a mi amigo con firmeza, prácticamente lo arrastré hasta el carro.
Camino al hospital, mientras manejaba a la velocidad máxima que alcanzaba mi carro, tan sólo una idea asaltaba mi cabeza. Yo, un ateo rematado, rezaba: Dios mío, por favor no dejes que muera, por favor no dejes que muera.
Aunque Bogotá tiene muchos hospitales, sólo conocía la dirección de uno. Quedaba al otro lado de la ciudad. Desesperado, pasaba por alto semáforos con la luz roja. No paraba en los cruces y no respetaba las señales de alto. Comenzó a caer una fina lluvia que más tarde se convertiría en un verdadero aguacero, pero eso no menguaba mi afán por llevar a mi amigo a un hospital. Apreté con fuerza los dientes y pisé a fondo el acelerador.
Horas más tarde, todavía me encontraba en la sala de espera del hospital, esperando noticias de mi amigo y rememorando los hechos. Cuando ingresé con Andrés a la sala de Emergencias, un grupo de médicos enseguida se ocupo de él. Era lo normal, era lo que esperaba. Lo que no esperaba, era que al salir de la sala, una enfermera o eso parecía, se me acercó y me preguntó con una voz llena de inocencia:
— ¿El señor tiene seguro médico? — Como no sabía si Andrés tenía uno, le respondí que no. Ella me miró por encima de sus pequeñas gafas y, juntando los labios hasta que perdieron todo color, me lanzó con descarado aplomo otra pregunta. — ¿Quiere pagar con tarjeta de crédito o en efectivo?
Al escuchar semejante pregunta, casi golpeo a esa maldita enfermera. En un momento como ese, cuando mi amigo podría estar muriéndose ahí adentro, ella se preocupaba por la cuenta. Me contuve con bastante esfuerzo y le entregué mi tarjeta de crédito. Afortunadamente, tanto para Andrés como para mí, había dejado en blanco mi deuda con el banco, gracias a una venturosa tarde en el casino. Mientras esperaba, acerté al llamar a JJ, Heitter y Miguel, alertándolos de los sucesos. Llegarían treinta minutos después. Miraba el blanco reloj, colgado sobre la blanca pared, encima de la blanca puerta, y contaba los segundos. Cansado, me levanté y busqué en los bolsillos un cigarrillo. Gracias a los cielos recogí el paquete de Marlboro, al ir a comprar la maldita cerveza. Quedaban dos. Levanté las cosas de Andrés, al salir del hospital para fumarme el pitillo. Entonces, reparé en su billetera y mi cabeza se iluminó: ¡el número telefónico de la casa de sus padres debía encontrarse en ella! Era una buena ocasión para resolver de una vez el problema que me planteó en su apartamento. Si sus padres venían, era porqué él les importaba, sino, ¡al demonio con ellos! No le diría nada a Andrés, por lo menos por el momento, pero más adelante él ya sabría a qué atenerse con ellos. Guardé los cigarrillos y corrí a buscar el teléfono del recibidor. El timbre sonó más de cuatro veces y al principio temí que no responderían. Sin embargo, al sexto o séptimo timbrazo, una voz soñolienta y mal humorada contestó.
— ¿Aló?
— Sí, muy buenas noches. ¿Hablo con don Andrés?
— Sí. ¿Quién es?
En pocas frases le expliqué quién era y lo ocurrido. El color regresó a mis mejillas y sentí un gran alivio al saber que los padres de Andrés venían para el hospital. Colgué algo reconfortado y sólo entonces recordé que en mi casa no tenían noticias mías desde hacía más de doce horas y, probablemente, mi descripción y la de mi carro circulaba en todas las estaciones de policía. Llamé y después de escuchar un regaño y toda una lección sobre responsabilidad, lo que me costó miradas llenas de reproche por parte de la recepcionista, expliqué lo ocurrido y dónde me encontraba, dejando bien claro el hecho de que no me movería de ahí, hasta saber el estado de salud de Andrés. Después de colgar, por fin pude fumarme el cigarrillo. Cuando lo estaba apagando, las luces de un auto me indicaron que los padres de Andrés habían llegado y, un momento después, un taxi depositó a mis amigos sanos y salvos frente a la puerta del hospital.
— ¿Cómo se encuentra? — Miguel lanzó la pregunta mucho antes de bajar del automóvil y, sin darme tiempo para responder, lanzó un juramento que se perdió sin respuesta en la oscuridad de la noche.
[1] AD&D: Advanced Dungeons & Dragons, juego de rol. Su versión en español es Calabozos y Dragones. N. del A.