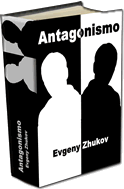II
Estaba en la carpa, junto a Miguel. Fue herido de gravedad durante la batalla. Una mano firme, le perforó el costado derecho del cuerpo. Ahora se encontraba acostado, quejándose del dolor, envuelto en una tela grasienta, llena de manchas de sangre reseca. El curandero que lo examinó, le aplicó una pasta realizada de hojas especiales (por más que insistí, no quiso revelarme los ingredientes), en el costado. Lo vendó con fuerza, con una tira de lino blanco, después de colocar sobre la herida una tela rústica, que había sido empapada, previamente, en la misma pasta. Después le obligó a beber un brebaje que apestaba a mil demonios y apuesto a que sabía igual, pero que obligó al herido a dormir.
Su sueño era intranquilo. Mandaba a soldados imaginarios a enfrentarse con legiones de bestias inimaginables, cuyos nombres no soy capaz de pronunciar. A veces, pronunciaba palabras ininteligibles, en un tono de inconfundible asombro, que luego desembocaban en furia. Comenzaba a moverse demasiado, removiendo la herida y entonces se quejaba como un niño pequeño. Yo me inclinaba y lo sujetaba con fuerza, tratando de impedir que su mente desvariada, le hiciera alguna mala pasada al cuerpo, que necesitaba en ese momento reposo. Durante tres días con sus noches, velé a mi amigo. Los centuriones, que entraban de vez en cuando a la carpa para conocer el estado de su general caído, me ofrecían que descansara, pero yo no permitiría que Miguel muriera, sin que estuviese a su lado. Porque de lo que estaba seguro, en ese momento, era que moriría. Vi la herida. Era una cortada grande y profunda. Pensé que penetró el riñón, además de infectarse, porque en esa época era imposible conseguir antibióticos.
Pero, la tercera noche, me dormí en la cabecera de su cama.
Me desperté sobresaltado. No reconocía el lugar en el que me encontraba, hasta que me di cuenta de que estaba acostado en mi cama, en la carpa. Alguien me llevó del lecho de Miguel, hasta mi aposento, me quitó la ropa y me cobijó. Y yo ni siquiera me di cuenta de ello. La ropa estaba al alcance de mi mano. Los trapos, hechos jirones, con manchas resecas de sangre y de olor nauseabundo, que fuesen mis ropas el día de ayer, desaparecieron. En su lugar, había una toga blanca, decorada en la parte del cuello. Encima, colocaron una corona hecha de hojas de roble. Con cierta sorpresa me coloqué las vestiduras. Debajo de la toga, encontré un par de sandalias, con correas de cuero, de no sé qué animal. Estas sandalias me causaron problemas. Había que calzarlas y luego trenzar esas correas alrededor de la pierna, en extrañas figuras. Afortunadamente, uno de los esclavos vino en mi ayuda. Cuando terminó de asegurar las correas, lo primero que le pregunté, por señas, fue el estado de Miguel. El esclavo comenzó a responder algo en latín y de repente, entendía cada palabra que él me decía. Recordé las palabras de Xillen: hablaríamos todos los idiomas necesarios.
—...está despierto y preguntando por usted.
— ¿Quién me llevó a la cama? — Le pregunté, mientras caminábamos con paso ligero en dirección al aposento de Miguel.
— Anoche llegó un tribuno. — Respondió el esclavo, pero eso no aclaró en nada mis dudas. — Dice que lo conoce.
— ¿Un tribuno? — Me sentí sorprendido. ¿Cómo, en nombre de Dios, un tribuno de la época del imperio romano, me conocía?
— Sí. Llegó anoche. Sus barcos se ven en el horizonte. — Y me señaló la delgada línea que representaba el mar. Sobre el horizonte, como graciosos cisnes negros, se veían las siluetas de muchos barcos. No alcancé a contar cuantos eran. Pero la cuenta pasaba de cincuenta.
Seguí caminando, afanado, y por fin llegué a los aposentos de Miguel. Los centinelas me saludaron con el acostumbrado golpe en el peto y me permitieron entrar. El esclavo quiso pasar conmigo, pero uno de los centinelas bajó su lanza y me miró. Le indiqué que estaba bien y él alzó su lanza al instante. Entré, presuroso, pensando que Miguel me llamaba para decirme su última voluntad. Cual no sería mi sorpresa, al ver a Miguel sentado sobre la cama, con semblante triste, conversando nada más y nada menos, que con Andrés. Me alegré bastante al verlo. Así que ese era el tribuno que me llevó a la cama, anoche. Una sonrisa comenzó a recorrer mi cara y extendí los brazos para abrazarlo, pero la mirada de Andrés era fría. Y, muy en el fondo, el brillo de la tristeza penetró en mi cerebro como un relámpago, obligándome a bajar los brazos y preguntar con un susurro:
— ¿Qué ocurre?
Andrés no me respondió enseguida. Miré a Miguel, pero este evitó la mirada y me indicó con la cabeza al esclavo. Le dije que saliera. Andrés se levantó. Caminó hacia mí y puso sus manos sobre mis hombros, con firmeza. Me obligó a mirarlo a los ojos y, sin más preámbulos, dijo:
— JJ, falleció.
Sentí el mundo dar un vuelco y las rodillas me temblaron. Busqué desesperado donde sentarme y, al no encontrar nada cerca, me dejé caer en el piso.
¿JJ?
¡No era posible!
Cerré con fuerza los ojos, pero lo único que veía era a JJ, en el pueblo con Xillen, golpeando con su descomunal puño la mesa, riendo alegremente, y apurando copa tras copa. Luego vi a JJ en la Universidad, separándonos durante una pelea. Después, el mismo JJ, callado, asustado, pero firme a nuestro lado, en el consultorio del viejo. JJ, tan lleno de vida. JJ, mi amigo, nuestro protector silencioso, nuestro benefactor...
Quería llorar, pero no podía. En lo últimos tres días, la visión de tantas muertes me secó las lágrimas. Las lágrimas alivian el dolor. En mi caso, el dolor quedó guardado para ser, más tarde, transformado en furia.
— Él se sacrificó, por nosotros... — Levanté la mirada sorprendido. — Por Xillen y por mí. — Aclaró apenado y de repente, sin ningún aviso, levantó las manos hacia el cielo y bramó: — ¡Maldición!
— ¿Cómo pasó? — Pregunté.
Andrés me miró a los ojos antes de responder. Tal vez quería saber mi estado de ánimo. Tal vez quería saber, si era capaz de resistir la historia que estaba a punto de dejar caer sobre mis hombros. Su histerismo de hace un segundo desapareció como por arte de magia. Se volvió un hombre que sabía manejar sus sentimientos y controlarlos durante mucho tiempo, para dejarlos salir durante un segundo y ser capaz de concentrarlos en una sola palabra como lo es: Maldición.
— JJ, Xillen y yo aparecimos en medio de una batalla naval. — Respondió Andrés, cansadamente. — Nos llevaban ventaja. Demasiada ventaja. Nos atacaron con fuego griego. Era un infierno. No sé si ustedes entienden la sola impresión de ver el agua arder. — Hizo una pausa. — Eso era lo que pasaba. El agua ardía a nuestro alrededor. Los tres, nos encontrábamos en un mismo barco. Puedo jurar que los enemigos sabían a qué barco en especial atacar, porque concentraron todo su ataque en el nuestro. Éste ardió. Estábamos a punto de saltar al agua todos, cuando JJ balbuceó que no lo lograríamos y nos empujó al agua. Los soldados, que estaban a punto de saltar, se quedaron con JJ. Al parecer, sabían lo que iba hacer. — Nos miró, con la culpa pintada sobre su rostro. — Si yo lo supiera, también me quedaría. — No dijo nada más en su defensa.
Continuó con la cruel narración, que arrojaba a nuestros rostros como brasas ardiendo, que no quemaban, pero si hacían gran daño, cauterizándose al instante.
— JJ fue al timón y dirigió el barco en llamas contra la centralización de los barcos enemigos. Ahí se encontraban los generales. — Sus ojos se empañaron y su voz dio un tono en falso. — Yo nadaba en el agua, sosteniendo a Xillen, quien recibió graves quemaduras en un brazo, pero vi lo que pasó. Él estrelló el barco contra los otros. Y, espada en mano, acompañado por los que sobrevivieron al impacto, atacó y exterminó a los generales enemigos. Somos dueños de los mares. — Terminó con una amarga sonrisa.
— Pero... ¿Cómo murió? — Miguel estaba igual de aturdido a mí.
— Con los generales enemigos. — Respondió Andrés y, de pronto, comenzó a temblar. — Ninguna espada lo pudo atravesar. Ni una flecha lo pudo rozar. Nadie pudo hacerle ni un sólo rasguño. Simplemente se quemó. No había escapatoria y él lo sabía, cuando dirigió el barco contra los enemigos. Las llamas lo envolvieron todo. Lo último que vi, — y Andrés nos miró con fiereza a los ojos, — fue a JJ, envuelto en llamas, pero que no parecía sentir dolor, danzando un baile de victoria, con la espada levantada sobre su cabeza. Tal vez estoy loco, pero puedo jurar que la sangre de la espada se confundía con las llamas. De otra manera, la espada se había convertido en fuego. Todos habían caído. Nadie estaba a su alrededor. Rodeado por fuego en el barco, fuego en el agua, fuego en el cielo. Y él bailaba… bailaba… Hasta que no lo vi más…
Un pesado silencio siguió a esas palabras. Yo estaba sentado en el piso, con la cabeza entre las piernas, pensando en la horrible muerte de mi amigo, pero que sirvió para quedar dueños de todos los mares, además de eliminar, Dios sabe cuántos, guardianes enemigos.
Pero su sacrificio no sería en vano.
No sería en vano.
Miré a Miguel.
— ¿Ya le contaste?
— No.
Andrés nos miró con la interrogación pintada sobre su rostro.
— Heitter era uno de los generales del ejército que derrotamos. — Explicó Miguel y después me miró. — Él fue quien me hirió. — Me aclaró el origen de esa herida y casi no logro ahogar el grito de sorpresa que saltó a mis labios. — Cuando saliste a correr y el ejército te siguió, me levanté y traté de hacer lo mismo. Pero tropecé con él. Fue una verdadera sorpresa. No me lo esperaba. Ese ratón se atrevió a levantar su espada contra mí. Así cometí mi único error, que me costó este pequeño tajo, — e indicó con la cabeza el pequeño tajo. Esa herida le seguiría molestando por muchos años. — Subestimé a Heitter… Nunca, — nos miró a los ojos, — nunca subestimen a los guardianes enemigos. Tan sólo dos guardianes nos enfrentamos a otros. Y el resultado no es nada bueno: Uno está muerto y otro herido. — Andrés abrió la boca para defender a JJ, pero Miguel lo interrumpió. — No quiero decir que JJ haya dado su vida en vano. Al contrario, le envidio. Él murió, pero consigo se llevó a quién sabe cuantos guardianes enemigos. En cambio, yo estoy herido y no hice siquiera un rasguño a ese mal nacido...
— Así que Heitter escapó... — Terminó la frase Andrés.
— Sí. — Y de repente, Miguel gritó: — ¡Daría mi vida por la de JJ!
— No será necesario. — Una voz familiar nos obligó a mirar en dirección a la puerta y ahí estaba Xillen. Tan radiante y serena como siempre, pero con el brazo derecho envuelto en un pulcro vendaje de lino blanco. — Eso no será necesario, — repitió y se adelantó hasta el centro de la carpa. — Lo que sí están en obligación de hacer, es enterrar a su amigo. Reconozco que es algo inusual. De hecho, nunca se presentó algo así, pero los Maestros acordaron una tregua, para sepultar a su amigo. Es la primera vez, en muchos eones, que ocurre algo semejante. Un sólo guardián fue capaz de eliminar, con un golpe maestro, entregando su propia vida a cambio, veinticuatro guardianes. — Miramos a Xillen, boquiabiertos. — Así que las hostilidades se postergaron, hasta que sus heridas sanen. Esta noche volveremos al pueblo y esperaremos, mientras las heridas de Miguel mejoran. Después, regresarán a sus cuerpos, durante el tiempo que tome el entierro de su amigo. — Hizo una pausa y se corrigió: — de nuestro amigo. — E inclinó la cabeza. — Esta es la recompensa, por su valor para con nosotros.
Lo único que pudimos hacer en ese momento, fue bajar nuestras cabezas. Las lágrimas se deslizaron, silenciosas, por nuestras mejillas, para caer sobre el suelo. El polvo las absorbió con una velocidad asombrosa, como la arena que consumió toda esa sangre, derramada durante la última batalla, librada en esa maldita playa.
— ¿Nos llevarás? — Pregunté a Xillen, pero no me respondió. Salió de la carpa, envuelta en su dignidad, dejando un silencio ofendido a sus espaldas.