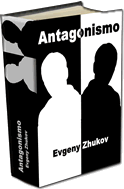IV
Esta era mi última noche en un lugar seguro. En la taberna, tomamos bastante de un líquido rojo, que nos sirvió el tabernero. Lo reconocí vagamente como vino, aunque no pude especificar su procedencia o de qué era. Tomamos, hasta que JJ dio de cabeza contra la mesa y roncó como un toro salvaje. Xillen nos acompañó durante la estancia, aunque no probó una copa de vino.
Lo curioso es que no hablamos ni una sola palabra de lo que nos esperaba al amanecer. Sabíamos que, a partir de mañana, nuestras vidas penderían de nuestros actos y cualquier decisión mal tomada, repercutiría en toda la humanidad, para no ir más lejos. Bajo un acuerdo común no hablado, no tocamos el tema y hablamos de cosas mundanas. Recordamos la universidad, nuestros amigos, nuestras familias y hasta recordamos a Heitter, sin molestarnos en absoluto, en siquiera pensar, que en ese momento era nuestro enemigo más encarnizado.
Desperté sobresaltado. Me pareció que una presencia rondaba la cabecera de mi cama, pero cuando abrí los ojos, no había nada. Todavía estaba semioscuro. Me levanté y caminé hasta la ventana. Me sentía mal. También podría decir aterrado, no sé. Esa presencia se sintió bastante real para mí y me asustó. A lo lejos, los primeros rayos de sol comenzaban a acariciar los picos de las montañas que nos rodeaban. Curioso, pero hasta ahora me daba cuenta de que nos encontrábamos en un valle rodeado por ellas. Me senté de nuevo en la cama sin lograr controlarme. El miedo me invadía a raudales que nunca había experimentado. Las dudas, que pensaba mucho tiempo atrás resueltas, comenzaron a invadir de nuevo mi cabeza. No sabía si era capaz de llevar hasta el fin esta aventura que iniciamos. Sacudí la cabeza salvajemente, tratando de alejarlas, mugiendo como una vaca. Me levanté de un salto y, dando vueltas por la habitación, comencé a cantar una canción que me enseñó mi madre cuando era pequeño. Al rato funcionó, pero sabía que no dormiría el resto de la madrugada. Me vestí con movimientos bruscos, rápidos. Salí de la casa y aspiré hondo el puro aire de la mañana. Comencé a caminar sin rumbo fijo. Seguía el camino que serpenteaba bajo mis pies. Lo vi transformarse de un camino de tierra pisoteada a otro, lleno de charcas y huecos. La tierra se hundía con facilidad bajo mis pies. En un segundo, me encontré lleno de barro hasta las rodillas, pero eso no me importaba. Una laxitud impresionante se apoderó de mí. Me sentía atontado, pero ni siquiera lo notaba. Simplemente, seguía caminando. Mi mente estaba libre de pensamientos. Completamente en blanco.
Era más difícil avanzar. El barro parecía absorber, literalmente, mis zapatos. En algún momento, pensé que debería conseguir unas botas. Luego, ese pensamiento quedó borrado por el embotamiento. Ni siquiera me daba cuenta de que salí del pueblo y ascendía por el camino que se perdía, serpenteante, en la montaña. A mi alrededor, un denso bosque ocultaba miles y millones de ojos que me observaban. En mi vida conocí semejantes árboles. Eran gigantescos. Su tronco tenía el ancho de una casa y su edad… Bueno, su edad se encontraba fuera de mi limitada comprensión. La montaña, amenazadora, que se ubicaba al frente, pareció desaparecer de repente, cuando llegué a la cima, después de un recodo. Al fondo se abría un inmenso valle. Desde mi posición, se veía demasiado hermoso, para ser real. Dos ríos se encontraban y percibía la furiosa lucha entre ambas corrientes, intentando imponer cada una su propia dirección. El bosque era más natural. Lo aterradores árboles que se encontraban en la montaña, desaparecieron. La naturaleza misma parecía salir a mi encuentro, con lo más bello de su propia colección y me lo ofrecía, sin más, en una bandeja de plata. El efecto fue mayor, cuando, siguiendo una orden silenciosa, el sol apareció en el horizonte, como si se materializase de la nada, e iluminó con sus rayos la hermosura que se extendía ante mí. Y ese fue el mandato que le dio vida a ese valle. Desde mi sitio, alcancé a escuchar con claridad los rugidos de los animales que se despertaban y los aullidos lastimeros y, en algunos casos, rugidos victoriosos de los cazadores de la noche, que buscaban refugio para pasar el día. Las bandadas de pájaros, de colores misteriosos y fantásticos, volaban por encima de mi cabeza, llenando el aire con su impresionante algarabía. Y entonces, el olor del valle, llevado a mí por los vapores que se desprendían de los árboles al ser calentados por el sol, me golpeó con fuerza y me hizo tambalear.
Me sentí mareado.
Jamás en mi vida, había percibido a la Naturaleza en todo su esplendor y no había caído en cuenta de todo lo que perdí al nacer en una época, en donde lo importante era aprovechar lo que la Naturaleza nos daba, pero nunca preocuparse por Ella. Los insectos danzaban sobre mi cabeza, con un alegre zumbido. Las mariposas extendieron sus alas y llenaron aun más de color el valle. Parecían diminutas, medianas, grandes y gigantescas flores voladoras, que llevaban el polen de la vida a otras flores. Esto era LA VIDA. Esto era estar en el Paraíso, en la diestra de Dios, y observar Su creación en todo su esplendor.
Aturdido, comencé a bajar.
El camino desapareció, así que avanzaba a través de la hierba, espantando con mis pasos a los minúsculos habitantes de los pastizales. Si en ese momento alguien me preguntara — ¿para qué está bajando? — no podría responder. No sabría qué responder. No me preocupaba no regresar a la aldea. Simplemente, la aldea quedó en el pasado, en el antaño; en fin, atrás. Intuía que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a ver ese lugar. No me preocupaba. Sólo quería sentir esa vida fluir por mis venas, sin importarme las consecuencias. Esto era la verdadera vida. Sin intereses políticos ocultos, ni gobiernos, ni asociaciones comunitarias de tipo gregarista y ambicionando otros territorios, no existía un plan. No había estructuras, todo era rústico y salvaje, todo era como debió ser y permanecer, durante toda la eternidad.
Fijé mi rumbo a la intersección de los dos ríos. Tomé como referencia el pico de la montaña que se elevaba detrás, porque al llegar al pie del monte, los árboles me envolvieron. El constante rugir de la selva, en su precario susurro, me daba tranquilidad y a la vez me alertaba. Todo se combinó en un único y descomunal ruido silencioso: el crujir de los árboles al ser mecidos por el viento, el chillido de los pájaros, los ladridos lejanos de animales más grandes. Pero distinguía cualquier sonido de estos. Y creía que si, en un momento de silencio absoluto, me acostaba en el pasto y agudizaba mi oído, escucharía como crecen las flores del bosque. Oiría como fluyen los ríos subterráneos, escucharíais como el batir de alas de una mariposa, a miles de millas de distancia. Esta idea me hizo sentirme más seguro y sonreí con alegría inmensa, ofreciendo mi rostro al sol y cerrando los ojos. Levanté mis brazos, intentando embeber todo mi ser, con esa naturaleza que me rodeaba.
Al rato, caminaba de nuevo en dirección a la "Y" que producían los ríos.
Calculé mal el tiempo que me llevaría llegar a la intersección de los ríos. Pensé que me tomaría a lo sumo dos horas, más ya era de noche cuando por fin escuché el rugir del agua. A tientas, me dirigí a la intersección, guiándome por el ruido producido por el agua. Estaba tan acostumbrado a este, que casi caigo al río. De alguna manera, no percibí el incremento en el sonido y casi pago caro por ese error. Tal vez era debido al cansancio; no probé bocado en todo el día y caminaba desde el amanecer, sin detenerme a descansar ni un segundo. Rendido, me dejé caer y cerré los ojos. Mi estómago bullía desesperado, reclamando alimento que no podía proveerle. No sabía qué podía comer. No conocía las frutas que se balanceaban, perezosas, sobre mi cabeza, de las ramas de los árboles. Las que conocía, no aparecían por ningún lado. No podía darme el lujo de intoxicarme o peor, morirme al comer alguna de ellas. Se me ocurrió pescar. Al fin y al cabo, tenía un río cerca. ¿Pero, cómo? No tenía ningún anzuelo ni cordel. Desesperado, desistí de la idea. Tampoco podía cazar un animal. Sabía que no correría mayor riesgo con la carne, pero no tenía ningún arma y no sabía tender trampas. En ese momento, un rugido estremecedor me levantó sobresaltado. ¡Maldita sea! Me había olvidado de los depredadores. Ahora, cuando la noche cayó sobre esta selva virgen, los animales carnívoros salieron en busca de su presa. Asustado, trepé lo más rápido que pude, al árbol más cercano. Me despellejé las rodillas. Unas largas líneas rojas en mis antebrazos, marcaban los lugares en donde las ramas me azotaron sin piedad. En un absurdo terror, subí lo más alto posible y me detuve en la separación de dos ramas, movidas lentamente por el viento. Me acomodé lo mejor que pude. El sueño ya me envolvía, cuando me di cuenta de que caería al vació y me rompería la crisma. Se me ocurrió sacar el cinturón y, asegurándolo a la rama más gruesa, lo pasé alrededor de mi cuerpo. Sabía que ese trozo de cuero prefabricado no resistiría mi peso, pero confiaba, al menos, que antes de romperse, me daría la oportunidad de sujetarme a la rama, en caso de una caída.
Así que, confiando mi vida a un trozo de cuero, cerré los ojos e inmediatamente me dormí.
El amanecer me sorprendió despierto. Durante la noche, en dos ocasiones estuve a punto de perecer, pero el cinturón resistió bien. Pero la última vez, despidió un quejido lastimero y supe que no aguantaría una nueva caída. Tuve que emplear toda mi fuerza de voluntad, para permanecer despierto.
A medida que amanecía, los rugidos de las fieras disminuían y, con los primeros rayos de luz, distinguí la intersección que formaban los dos ríos, de cerca. Me ubiqué en el primer árbol de la orilla y el espectáculo, que se abría ante mis ojos, era espléndido. Las corrientes chocaban con un estrépito espantoso. La espuma saltaba por todos lados y, desde la altura del árbol, veía los remolinos que se formaban. Remolinos capaces de llevarse todo en su camino y hundir lo que se les atravesaba, en las profundidades que ocultaban. Descendí del árbol con pasmosa lentitud. Mi estómago rugía, reclamando comida que yo, por más que quisiera, no podía suministrarle. Cuando me acercaba al río para beber un poco de agua, descubrí una rama partida en el piso. Uno de sus extremos asemejaba la punta de una lanza. La recogí, pensando que me sería útil. De hecho, lo fue. Estaba tan débil que necesitaba apoyarme en algo para caminar. Me acerqué al agua y me incliné para tomar un poco, cuidando de no caerme en la corriente. Tomé el líquido con los ojos cerrados, pero mi estómago reaccionó de una manera violenta y devolví el agua. Lo intenté de nuevo, pero esta vez, cuando tenía los labios a pocos centímetros del agua, vi a unos cuantos peces, nadar bajo la superficie. En seguida, recordé mi improvisado cayado que dejé a un lado, al inclinarme. Lo recogí con cuidado, tratando de no espantar a los peces. Apunté, medí la distancia y... fallé. En mi afán de llenar el estómago, olvidé una de las leyes básicas de la física: el agua desvía la luz. Me tomó mucho tiempo y esfuerzo pescar uno de esos peces, con mi arpón improvisado. Sin embargo, tras muchos intentos fallidos, lo logré. El pez que saqué era hermoso, parecía una trucha, pero sus dimensiones no correspondían a las truchas que conocía. Lo devoré crudo, después de una lucha interna del asco contra el hambre. Me sentía reconfortado. Miré alrededor y, de repente, me di cuenta de que me encontraba totalmente perdido y no tenía ningún sitio a donde ir. Ni siquiera comprendía qué demonio me llevó a levantarme de la cama, caminar durante un día entero, por una región que no conocía, la cual, aunque me pareció extremadamente bella el día de ayer, ahora la encontraba demasiado hostil.
Me senté en la orilla, tratando de organizar mis ideas y decidir que hacer. Curiosamente, no sentía ningún miedo. A pesar de pasar la noche en un árbol, huyendo de fieras devora hombres que ni siquiera había visto, me sentía tranquilo. Era extraño, pero aquella serenidad y paz que me rodeaban, mezcladas con la belleza y los olores silvestres, me tranquilizaban, al extremo de ponerme en estado de relajación que tanto practiqué, escuchando las cintas del viejo. Decidí caminar a donde me llevaran las piernas: al fin y al cabo, todo en este lugar estaba predestinado, o algo por el estilo, así que no creía que los Dioses, Maestros o lo que fuesen, corrieran el riesgo de perder a un guardián, así como así.
Me dirigí al Norte.